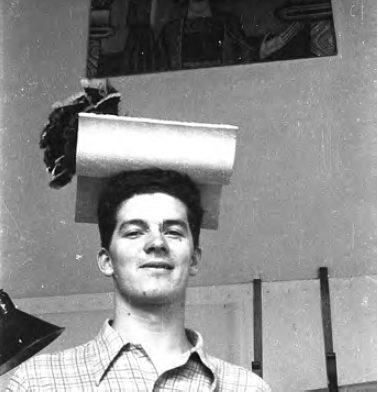o el don de la perseverancia
Ingrid Quintana Guerrero
“Soy una persona común y corriente, sin lo que se llama talento, que otros colegas sí lo tienen. Debo resolver mis problemas con perseverancia” —Germán Samper
Aunque en parte discrepo de estas palabras de Germán Samper, pronunciadas en su discurso durante la ceremonia de grados de la Universidad de los Andes, en el primer semestre de 2011 (discrepo porque creo que sí tenía talento), su humilde declaración permite vislumbrar el puente existente entre las dos versiones que conozco de este reputado arquitecto bogotano fallecido el día de ayer: la del joven Germán, instalado en el taller parisino de Le Corbusier en 1949, y la del maestro Samper, de cuyo legado arquitectónico han escrito y con certeza escribirán los eruditos de la arquitectura colombiana durante las semanas que vienen.
Personalmente, me cuesta desligar al Germán Samper profesional – al exdecano de la Facultad de Arquitectura de Los Andes y expresidente de la SCA, al socio de Esguerra Sáenz Samper, al investigador en vivienda, al exconcejal de Bogotá y, por supuesto, al proyectista consumado – del ser humano ávido de conocimientos que descubrí tras años de fisgonear en sus archivos, cuadernos (cientos de ellos, porque quienes no tenemos memoria tomamos muchas notas), libros y relatos que ese otro Samper, el viejo maestro, me narró durante horas de conversación, en sesiones donde las mismas historias del taller del Padre Corbu eran recreadas cada vez de manera particular, con nuevos detalles que me permitían construir mi propia versión del joven aprendiz. También me resulta difícil pensar en la enorme y relevante producción de Germán Samper sin que ella esté mediada por el compromiso ético, por la responsabilidad social y por el ejercicio poético y generoso del oficio de arquitecto que permea el discurso del hombre mayor, cuya sola presencia emanaba sabiduría y calidez.
También me resulta difícil pensar en la enorme y relevante producción de Germán Samper sin que ella esté mediada por el compromiso ético, por la responsabilidad social y por el ejercicio poético y generoso del oficio de arquitecto que permea el discurso del hombre mayor, cuya sola presencia emanaba sabiduría y calidez
Hace algunas semanas, con el grupo de profesores del Departamento de Arquitectura que actualmente investiga la producción de la firma Esguerra Sáenz Urdaneta Samper, visitamos a Don Germán (porque, por más que él, su esposa y sus hijas me insistieran en que le llamara Germán, nunca pude dirigirme a él de otro modo) en su casa/despacho de Santa Ana. Alrededor de galletas y pandebonos – escena entrañable que abusivamente me hacía pensar en Don Germán como uno más de mis abuelos – el anciano reconstruía con memoria elefantina (esa de la que dijo carecer cuando joven) una versión que personalmente estoy apenas descubriendo del Samper adulto, la del diseñador y empresario de cuya obra dan cuenta obras icónicas que transformaron el paisaje urbano de Bogotá, Medellín o Cali: las torres Avianca y Coltejer o el Centro Administrativo Municipal de Cali son algunos pocos ejemplos del poder transformador que la acción de Samper y sus socios tuvo en nuestras ciudades.
Durante esas charlas, comprendimos que Don Germán estaba en el ocaso de su vida, pero teníamos la esperanza de que su cuerpo, cansado tras casi un siglo de batallas contra molinos de viento (una empresa vaticinada por Le Corbusier en un croquis del Quijote que obsequió a Germán cuando este regresó a Colombia, en 1953) nos concediera el beneficio de perpetuar esos encuentros.
En su discurso, y como antesala a una brevísima sinopsis de su trayectoria, Germán Samper afirmaba que su vida es una cadena de golpes de suerte bien aprovechados. Por supuesto que el arquitecto y el hombre no serían quienes fueron de no ser por la familia, maestros y amigos que le rodearon. Pero, sin duda, la suerte es un factor menor en la carrera de Samper, cuyo principal don (y por eso es que para mí siempre será Don Germán), fue la constancia en su trabajo, su disciplina y empatía por aquellos quienes habitarían sus obras. En nombre de los niños que juegan rayuela en los espacios colectivos de la Ciudadela Colsubsidio, de los melómanos que acuden semanalmente a la Biblioteca Luis Ángel Arango para deleitarse en su sala de conciertos, de nosotros los vecinos del Parque Santander y de tantos otros beneficiarios de su obra, no me resta sino agradecerle por su dedicación y ejemplo.